Acuarelas de Galileo
Alberto Rojo
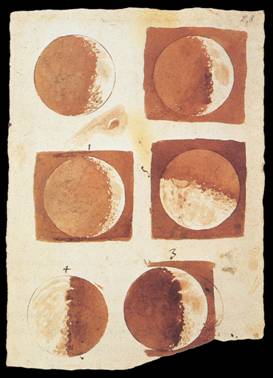
Acuarelas de la Luna
pintadas por Galileo en Noviembre de 1609
"Está limpita la luna", comentó el taxista. No había nubes y una luna
intermitente nos seguía entre los edificios de Libertador. Anoté la frase y no
me atreví a preguntarle si estaba citando el Paraíso de Dante ("luna
pulita") o la luna "pulchra" del Cantar de los Cantares; lo más
probable es que, en ese momento, el taxista era el poeta que todos somos cuando
permitimos que algo nos entibie el alma.
En noviembre de 1609, Galileo apuntó al cielo de Padua un telescopio que él
mismo había fabricado y, por primera vez, vio esa misma luna veinte veces más
grande. Y fue poeta.
En conmemoración de los cuatrocientos años de ese evento, la Unión Astronómica
Internacional y las Naciones Unidas declararon a 2009 el año internacional de
la astronomía.
Desde un punto de vista estrictamente científico, más importante que las
observaciones de la luna fue su descubrimiento de los satélites de Júpiter y de
las fases de Venus, pero lo que dijo sobre la Luna fue más resistido en su
momento. Además, a Júpiter y a Venus los vio en 1610, de modo que, en rigor, no
entran en el aniversario.
Minucias cronológicas aparte, lo deslumbrante para mí de la historia de Galileo
y la luna es que se trata de un caso del arte influyendo a la ciencia. Y luego
de la ciencia gravitando sobre el arte.
Galileo no fue el primero en ver la luna por un telescopio. El primero había
sido el inglés Thomas Harriot, en julio de 1609. En su dibujo, el borde curvo
entre la parte iluminada y la sombra es irregular y sinuoso. Pero Harriot no
nos dice porqué. Bien podría tratarse de una imperfección de la imagen ya
que las lentes eran todavía rudimentarias. Galileo, en cambio, vio otra cosa, y
lo pintó en siete imágenes en sepia (según estudios recientes
corresponden siete días consecutivos) con la maestría de un acuarelista
profesional. Pero lo más importante no es la belleza de las imágenes sino el
hecho de que su entrenamiento en visualización y su familiaridad con la
perspectiva y el arte del claroscuro, ya muy avanzado en Italia, le permitieron
descifrar el origen de las sinuosidades: son las sombras del bajorrelieve
lunar. En Inglaterra, en cambio, mientras en la literatura tenían a Milton y a
Shakespeare, la pintura era todavía de un estilo gótico y la perspectiva
prácticamente no se usaba.
Una clave importante, anota Galileo en su libro El Mensajero Sideral
("Siderus Nuncius"), son algunas áreas claras en la parte oscura de
la luna, y áreas oscuras en la parte clara. A medida que el ángulo de sol
cambia, "después de un cierto tiempo, las áreas claras aumentan de tamaño
y brillo y luego de una o dos horas se unen a la parte iluminada". Galileo
llega a la asombrosa conclusión de que esas partes claras y oscuras son
prominencias y cavidades. Incluso, usando el tamaño de la sombra y su distancia
al borde de la parte iluminada, Galileo llega a estimar que algunas de las
montañas lunares son tan altas como los Alpes.
¿Por qué es asombroso que la luna
tenga montañas? Porque siguiendo a Aristóteles, los Europeos del medioevo y del
renacimiento creían que la luna era una esfera perfecta. Y los cristianos
habían adoptado el prototipo esférico al asociar a la luna con la Inmaculada
Concepción; "pura como la luna" era un símil frecuente. Para los
pintores del Renacimiento la Virgen María estaba parada en una luna translúcida
y perfectamente esférica. Sobre las manchas que se ven a simple vista (Galileo
les llama manchas "antiguas") había muchas teorías. En el Paraíso,
Beatrice calma a Dante -que está preocupado por esas "máscaras
negruzcas"- con una detallada lección de óptica y culmina atribuyéndoles
un origen más metafísico que físico (las misiones Apolo muestran que son
enormes cuencas formadas por impactos externos, que luego se rellenaron de
lava). Pero la esfericidad de la luna, hasta Galileo, era incuestionable.
En 1612, el artista Lodovico Cardi
(alias Cigoli), amigo de Galileo, recibió el encargo de pintar un fresco en la
Basílica de Santa María Maggiore, en Roma. La iglesia le permitió pintar una
Virgen María parada en una luna “maculada”, con cráteres, inobjetablemente
tomada de los dibujos de Galileo.
El Mensajero Sideral, publicado en
1610, y donde Galileo cuenta lo que vio por el telescopio, es un clásico de la
literatura. Según Italo Calvino, Galileo es el más grande escritor de la lengua
italiana y merecería la misma fama como "inventor de fantasiosas
metáforas" que como científico.
A pesar de todo eso, el nombre oficial del fresco de Cigoli no es
Inmaculada sino Asunción de la Virgen. Y en España, mucho después de
1610, las Inmaculadas de Velázques y
Murillo siguen paradas en una luna esférica y traslúcida, en una “luna
limpita”.